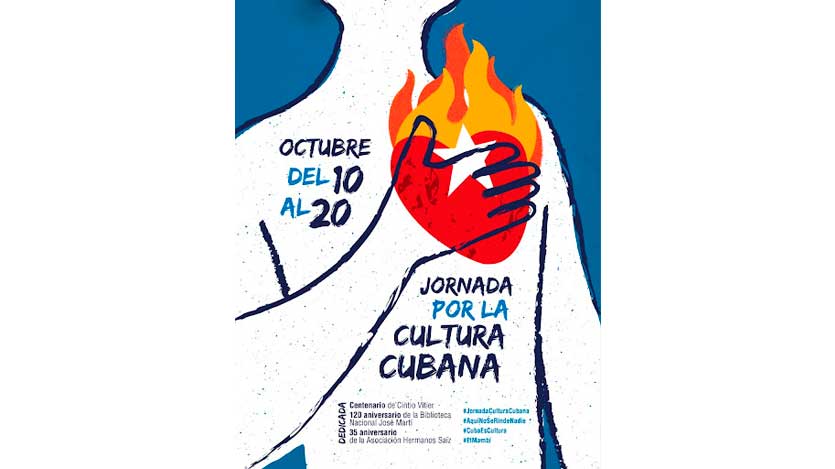Pero, ¿qué es celebrar la Cultura? ¿Cómo se festeja lo intangible, esa procesión de saberes, orgullos, también sufrimientos, afectos e identidades comunes? ¿Cuándo, por qué y para qué se determina un día, una jornada, un alto en el camino de construcción colectiva y diaria, y nos damos el “lujo” de los vítores y el elogio?
Lo tuvo claro Armando Hart Dávalos en 1980, a apenas cuatro años de creado el Ministerio de Cultura, cuando propuso fundar una fecha que resumiera la idea que venía madurando: “donde no se halla la cultura se encuentra la ignorancia, el camino de la barbarie y también la mediocridad”. Era preciso porque una tierra forjada al calor y el ritmo de los tambores africanos, la espinela española, el sonido de los machetes en medio de los potreros cantando el a degüello, y todo lo simbólico y asible que de ello nació, necesitaba un día para, desde allí, irradiar todo lo demás.
Por eso la Cultura Cubana no es un catauro con dos o tres cosas más o menos reconocibles como “cubanas”: una guayabera, un tabaco y una botella de ron, al compás de un son santiaguero, digamos. Hay una historia detrás del lino y las alforzas; una sabiduría al cortar, curar y torcer la hoja del tabaco; una alquimia al convertir los azúcares en alcoholes y de ahí al añejamiento en barriles de maderas preciosas; una matemática exacta en la cadencia sincopada del son, el danzón o el punto cubano. Hay más de inmaterial y espiritual, aunque cada concepto pueda expresarse con danzas, visualidades, música y hasta filosofías. Y también por eso cada 20 de octubre no se conmemora únicamente el nacimiento de un himno de combate y dignidad, sino la suma de todo lo que fundó ese día y de lo que de él derivó.
Para una comarca ubicada a medio camino entre el Oriente irredento, caliente, tropical y diverso, y el Occidente con ínfulas de ilustración y refinamiento, cosmopolita y neoclásico, ¿dónde está la Cultura en Ciego de Ávila? ¿En sus campos de caña y los bailes haitianos y caribeños?; ¿en la pugna fraternal y colorida de barrios mediante parrandas o guateques?, ¿o en las urbes de Liceo, teatros y sociedades de recreo?
Esas preguntas han encontrado respuestas ─definitivas unas, temporales otras─ a lo largo del tiempo y existe consenso en que se puede definir, al menos, la silueta de lo que llamaríamos la Cultura avileña, esa parte dentro del todo que también genera afinidades, autorreconocimiento, sentido de pertenencia…
Obviamente, es posible trazar rutas que van desde la entraña bicolor de los campos majagüenses hasta el arroz con coco y el saril de los braceros antillanos en Baraguá, que danzaban jubilosos en torno a un mástil tejido de multicolores cintas. Un camino pedregoso uniendo el Valle de las Garzas, de Lucas Buchillón, con la tradición oral de las lomas florencianas, habitadas por isleños de doble condición, por haber zarpado de Canarias para recalar en esta otra Isla.
Fiestas de la gente del mar al Norte y al Sur, dejando que el salitre muerda y el sol abrase. Benefactores regalando teatros a la cuadriculada ciudad, donde todo queda cerca y bajo portales. Un gallo de bronce cantando al amanecer porque, antes y ahora, esta comarca es de tierra roja y fértil, manto verde de caña dulce y cuna de oro para la reina de las frutas. Voces cálidas y perfecta dicción que enamoran en la radio, tantísimos años después de la primera señal en el éter.
¿Qué queda y qué no de aquella Cultura? ¿Hacia dónde mira lo nuevo por crear? Son las nuevas preguntas que los nuevos tiempos imponen, a sabiendas de que tradiciones, identidad y creación son organismos vivos, hechos de la misma carne de la gente que las defiende u olvida. Por la Cultura, todo lo que sea sumar desde lo auténtico y lo vívido; renovando formas y hasta contenidos, pero manteniendo asideros estéticos o conceptuales, coordenadas mínimas para no extraviar los rumbos, en tiempos de callejones sin salida y extraviados mapas.