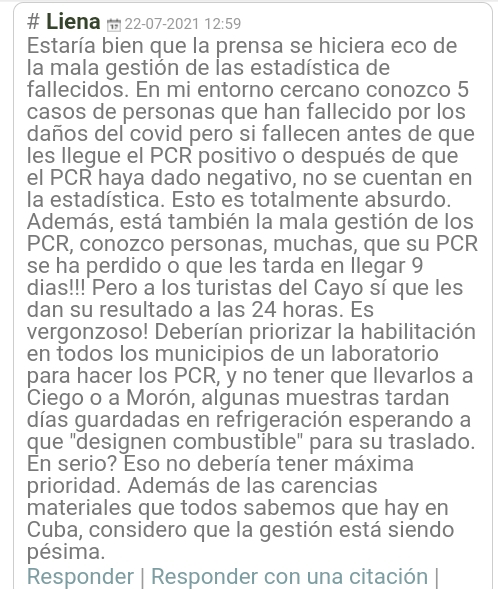Vivimos una guerra avisada que no por eso ha dejado de matar. No se oyen los tiros, pero se ven los muertos. Son demasiados.
Una siempre piensa que la COVID-19 es para los otros, para los que no usan bien el nasobuco, para quienes no se desinfectan las manos y para los que van de cola en cola, a veces, por necesidad y otras tantas por gusto. Te olvidas de las proporciones y dejas la disolución tan pura que te decolora la ropa, te pones una careta —bien cara y comprada por la izquierda— y sales a hacer tu vida porque, al fin y al cabo, hay que vivir. Pero un día cualquiera te toca.
Un día cualquiera tienes síntomas diferentes a los descritos por la mayoría y piensas que son los riñones, luego que puede ser migraña y, después, te descubres enfermo y con un test rápido positivo que te diluye la esperanza de una tercera dosis de Abdala a la cual casi llegaste. Sin embargo, eso no es lo peor, lo más triste viene después.
Empiezas a chocar con la realidad y re-descubres que los reportes diarios por encima de los 500 casos positivos a la COVID-19 no es estadística fatua, sino presión exponencial sobre el Sistema de Salud y el personal médico, que ya no tienen de dónde exprimirse.
Cuando decides a ir a una consulta para infecciones respiratorias agudas (IRA) y encontrar un diagnóstico, vas casi resignado, con todos los síntomas y con una mezcla inexplicable de miedo y sosiego.
No sabes si la tos derivará en neumonía, pero al menos ya el temor al contagio pasó. Tienes el virus y esa verdad inmensa como témpano de hielo hace que poco a poco te olvides del desinfectante, de las superficies contaminadas o del paso podálico.
Te alegras por tener pocos síntomas y eso mismo te preocupa después de tantas historias de horror, de escuchar una y otra vez los términos evolución tórpida y neumonía silenciosa, y de haberte “engullido” media docena de artículos científicos en Internet. Te llegas a convencer de que tu enfermedad te reserva para el final lo más infame, cada día te descubres un nuevo síntoma y ya temes que vuelva a amanecer. Eso, créanme, aterra.
En este punto te das cuenta, también, que una cosa son los protocolos y otra su puesta en práctica; como mismo las carencias no tienen nada que ver con la voluntad de ayudar, la sensibilidad y la información oportuna.
Te alegras por ser joven y fuerte como para resistir cinco horas en una cola para un test rápido y te lamentas por el señor con canas que está a tu lado, y ya se cansó y se sentó en el piso. La demora depende de la disponibilidad de los médicos y de cómo equilibren tres o cuatros tareas a la vez. En este lapso, entre dos atendían las emergencias que llegaban, a los ingresados, hacían una primera evaluación clínica de los casos positivos al test y debieron entregar alrededor de tres certificados de defunción de personas que habían fallecido en sus casas.
Cuando ya tu pie está en el umbral y tiemblas como una hoja, un ruido te obliga a voltear la cabeza. Alguien viene por la calle y antes de ver su silueta te llega primero una tos ronca que retumba a la 1:00 de la mañana en la calle vacía. Es un muchacho de 23 años. “Tiene un marcado distrés respiratorio —dijo el médico—, necesita agua para ir calmándose”.
Entonces le di el pomo que llevaba en la cartera para mí, confiada de que no había problema si era positiva o negativa para regalárselo porque él, difícilmente, estaría peor. Se me erizaban los pelos con el ronquido quejoso que salía detrás de la cortina verde y pensaba que debe ser terrible eso de querer inhalar y exhalar, y no lograrlo.
La cuestión es que un test rápido es el primer paso para recibir, según el protocolo indicado en Ciego de Ávila, el Nasalferón como tratamiento antiviral e iniciar el ingreso domiciliario. A la larga todas las personas sintomáticas deben pasar por ahí y la afluencia no merma. Ese día no había Nasalferón en la consulta donde se suponen lo entreguen, y al siguiente se debía obtener en otro lugar con un papel firmado por el médico.
Me alertaron que las colas eran largas y dormí solo tres horas. A las 7:00 de la mañana, alrededor de 150 personas, algunas tosiendo, otras con fiebre y muchas que apenas se sostenían, se aglomeraban en el Palacio de Pioneros Juan Bruno Zayas, habilitado como consulta para pruebas rápidas y para la recogida de este medicamento en el horario diurno. Ahí estaba yo con mi resultado, todavía negativo, ahuyentada y a distancia.
Pero la explicación de la doctora fue clara y despejó las dudas: desde hace tres días no recibían Nasalferón, ni siquiera sabía cuándo llegaría, y no entendía quién nos había indicado ir hasta ahí. Además, para poder empezar necesitaba que alguien donara jabas de nylon para recoger los desechos biológicos. No tenían bolsas para la basura y sin eso no iniciaban. Por suerte alguien sacó par de ellas y a las 8:30 de la mañana entró la primera persona.
La directora del Políclinico Norte, María Caridad López Coba, tampoco sabía nada del medicamento; en el puesto de mando provincial y municipal fueron escuetos: “no tenemos respuesta para su pregunta”. Solo en el Centro Municipal de Higiene Epidemiología y Microbiología una voz amable contestó: “creo se recibe hoy en la provincia”.
Como no me dejo amilanar tan fácil, seguí llamando, preguntando y buscando en ascuas, convencida de que las cosan pasan porque no insistimos. Sí, lo encontré, pero no como ni donde debía, aunque lo agradezca igual.
Comprendes que tu dolor y tu incertidumbre es apenas una gota en el mar y que siempre se puede estar peor. Mi vecina está en terapia intensiva acoplada a un ventilador mecánico luego de haber vencido al cáncer, mientras sus padres ancianos comenzaron con síntomas casi cuando ella rebasaba los suyos. Siguen en casa esperando, porque no hay capacidades para trasladarlos a un centro asistencial. De hecho, esperar es la palabra de orden, aunque, créanme, ningún enfermo quiere hacerlo.
Mi otra vecina anciana se quedó sola en casa; su esposo e hijos son positivos y me ha tocado, al menos, alcanzarle agua potable cada dos días. Solo la doctora del Consultorio del Médico y la Enfermera de la Familia No 10, María Victoria Barrabí Barreras, la visita, y nos preciamos de su valía. Luego supe que su estela de reconocimientos es grande e incluye el de Mejor equipo básico de salud en el año 2018 y otro por su papel en el enfrentamiento al virus al final del segundo rebrote en la provincia.
Pienso que si hubiese más personas como ella, verdaderamente el ingreso domiciliario tendría sentido y las redes sociales en Internet no fueran plataforma para desahogar disgustos y frustraciones.
Mi amiga, de 33 años y positiva a la COVID-19, perdió su embarazo de seis meses y estuvo por días acoplada a una máquina que hizo lo que ya no podían sus pulmones. Detrás de la línea telefónica, su niña de siete años esperó hasta el cansancio la buena noticia que nunca llegó.
La prima de un colega murió y una semana después su hijo, en Ciro Redondo; dicen que fue el virus, aunque también pudo haber sido la tristeza. En Gaspar, la tía de otro amigo falleció con 70 años al lado de su esposo y dicen que él ya no quiere vivir. Un vecino de 85 años esperó tres horas en el Cuerpo de Guardia del Centro Oftalmológico porque no había manómetro para el oxígeno. No alcancé a saber si lo logró.
La doctora Lidia Lina Marrero, en el Policlínico Centro de la ciudad cabecera, se lamenta porque 10 balones de oxígeno para la consulta de IRA y el Cuerpo de Guardia no alcanzan y los pacientes, una vez estabilizados, temen regresar a casa y que vuelva a faltarles el aire.
El amigo de una amiga pagó 10 000.00 pesos por un ciclo de Rocephin —no sé cuántos bulbos— en la calle, el mismo antibiótico que hoy no siempre está en el centro de aislamiento ni en el hospital y que, aun así, le dijeron que era lo ideal para sus pulmones y que tratara de conseguirlo. Debió decirse a sí mismo que la vida no tiene precio y desembolsar feliz y hasta agradecido lo que le pidieran y tuviera. Entonces las Azitromicina que compré a 2 400.00 pesos, traídas del exterior, me parecen baratas y honradas, tabla de salvación para respirar a todo pulmón.
En cinco horas de espera para lograr un test rápido, y en medio día en busca de un medicamento, se ve y se oye todo lo que un enfermo no necesita. Ciego de Ávila es hoy una ola aplastante de contagios que solo unos pocos surfean en la cresta, con síntomas leves y desde la comodidad de su casa. Al resto le ha tocado bucear en el fondo y esperar por una cama, por el medicamento, por el oxígeno o por la ambulancia, mientras el Sistema de Salud hace malabares para discernir a quién ingresar primero y cómo asistir a los más vulnerables. Créanme, eso de querer y no poder es casi tan triste como la muerte misma.
Vivimos una guerra avisada que no por eso ha dejado de matar. No se oyen los tiros, pero se ven los muertos. Son demasiados: 256 fallecidos desde enero hasta este 27 de julio, 78 decesos en tres días; cada una hora muere un avileño por COVID-19, al menos eso dicen las estadísticas oficiales y quiero creerlas.
• Así opinan los usuarios en nuestro sitio web